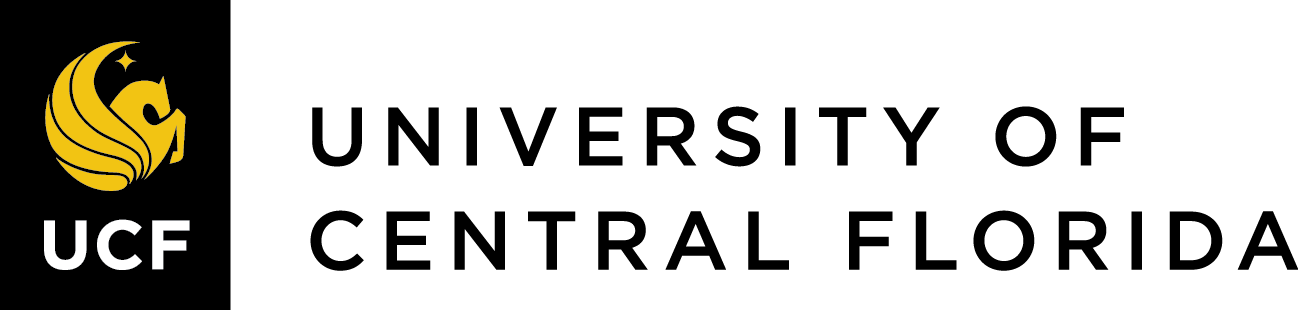2 El cuento
Sobre la autora
Carmela Greciet nació en Oviedo en 1963, pero ha vivido en Avilés, León, Valladolid, San Sebastián, Cuenca y Madrid, entre otros lugares. Es licenciada en Literatura por la Universidad de Oviedo y profesora de Educación Secundaria. En la actualidad, reside en Santander y colabora con artículos de creación y de crítica en diversas revistas y suplementos literarios. En 1989 obtuvo el premio Asturias Joven de cuento y en 1995 publicó su primer libro de relatos, Des-cuentos y otros cuentos, con el que quedó finalista del premio Tigre Juan. Entre otras, ha sido incluida en las antologías de Andrés Neuman, Pequeñas resistencias. Nuevo cuento español (Páginas de Espuma, Madrid, 2002), y Neus Rotger y Fernando Valls, Los microrrelatos de Quimera (Montesinos, Barcelona, 2005). Los descuentos que ahora publicamos pertenecen al libro, en curso de realización, Amores tragaperras, que ha gozado de una beca a la creación literaria del Principado de Asturias. Todos son, por tanto, inéditos, excepto «Cierta luz», que es una nueva y más breve versión de su relato «Mareas cálidas».
Esta biografía aparece en la revista Clarín.
Aquí aparece una foto de la autora.
Para escuchar la lectura: visita este sitio.
Ojos de azul de fuego
Fui a visitar la tumba de mi esposo—muerto hacía sólo tres días—, y me encontré ante su lápida a otra mujer llorando. Al principio pensé que era un efecto óptico, producido quizá por la simetría de los pasillos del cementerio que vistos desde la entrada parecían multiplicarse en sepulturas idénticas, y me dije que aquella mujer, en realidad, debía de estar situada junto a alguno de los enterramientos contiguos. Pero a medida que me fui aproximando por entre el bosque de cruces, comprobé que mis ojos no me engañaban: una atractiva mujer de unos veinticinco años se recogía pensativa ante la tumba de Eduardo. Entonces, aminoré mi marcha.
No se trataba de ningún miembro de la familia de mi esposo muerto, a la que yo—tras doce años de matrimonio—bien conocía y que, por otra parte, era bastante escasa. Tampoco podía tratarse de alguna de las numerosas novias que mi esposo había tenido durante su soltería, a no ser que hubiera salido con chicas de doce o trece años (edad aproximada que podía calcularle a aquella joven). Por otro lado, era difícil pensar que las lágrimas—parecía estar llorando—o las gafas oscuras que llevaba le impidieran distinguir en la blanca losa de mármol las relucientes letras negras con el nombre de Eduardo, encargadas por mí misma dos días antes.
Aún incrédula, seguí avanzando despacio y me situé recelosa unas calles más arriba, de manera que podía ver a la mujer de medio lado. Llevaba el pelo recogido en la nuca, en una larga trenza de color castaño, y a pesar de mantener la espalda algo encorvada—como si quisiera asomarse al abismo de la fosa, intentando encontrar algún rastro de Eduardo—, emanaba de su cuerpo una esbelta dignidad de bailarina, algo así como una ágil desenvoltura que la haría moverse, sin duda, con elegancia.
De pronto, la joven debió de sentir la intensidad de mi mirada clavada en su cuello, porque se volvió un momento hacia el lugar donde me había situado, lo que hizo que, instintivamente, dejase caer yo en la tumba que tenía más cercana las flores amarillas que había comprado para Eduardo.
Cuando la mujer de nuevo me dio la espalda, las rodillas me temblaban con furia. ¿Qué hacía allí aquella joven, concentrada en diálogo interno con mi esposo, mientras yo, viuda de Eduardo Ruiz Parras, le ponía flores a ese Manuel Cebayos, muerto un 15 de julio del 74?
Entonces vi que una mujer anciana y enlutada subía con paso tímido por el pasillo central del cementerio y parecía dirigirse hacia el lugar donde yo estaba. Imaginé con horror que aquella era la viuda de Manuel Cebayos que venía a visitarlo y que, al ir aproximándose, me encontraba a mí usurpando su puesto ante la tumba de su esposo. Pero la mujer, diminuta—probablemente menguada por la edad—, pasó de largo y me sentí sólo momentáneamente aliviada, pues también era posible que, como yo, ella disimulara, y ahora estuviera allí detrás, observándome con recelo, situada ante la tumba de otro desconocido, cuya viuda, quizá, fuera aquella otra que, aún cerca de la entrada, subía portando un aparatoso ramo. La posibilidad de tal concatenación de malentendidos hizo que mi mente enfebrecida se disparase y pude imaginar con perspectiva aérea todo un cementerio de maridos muertos y de mujeres «descolocadas».
Vi que la joven se agachaba un momento, pasaba las yemas de sus dedos, a modo de despedida, sobre la laja, y se iba después con paso seguro, hacia las puertas del cementerio. La seguí a prudente distancia. Su cabeza de bailarina aparecía y desaparecía entre el ramaje de cruces. Ya cerca de la salida, aceleró su marcha de tal forma que casi me obligó a correr, por lo que pensé que quizá huía, al haberse percatado de que yo la seguía. Sin embargo, segundos después vi que, en realidad, intentaba coger el autobús que ya se iba de la parada que había frente al portón del Campo Santo, y cuyo conductor no había frenado a pesar de las señas de súplica que ella aún hacía, ya en vano, con el brazo.
Por fin, convencida de su esfuerzo inútil, regresó caminando despacio sobre sus pasos. Tanto mejor. Así podría observarla, pasando lentamente con mi coche frente al banco de madera donde ahora, desalentada, se había sentado. Cuando me dirigí a la explanada a recoger mi coche, las rodillas todavía me temblaban.
Nunca podré saber de dónde saqué la fuerza para parar junto a ella e invitarla a subir:
—No tienes otro autobús hasta dentro de una hora, ¿quieres que te lleve?
Ella dudó sólo un instante, sorprendida. Después me sonrió con agradecimiento, rodeó el coche con aquella agilidad que yo ya le había adivinado y un segundo después tenía sentada a mi lado a la mujer que sólo minutos antes lloraba ante la tumba de Eduardo.
De su cuerpo emanaba aún cierta fatiga, y un olor fresco, como a mandarina, inundó el coche.
—Gracias—susurró con una voz quizá demasiado ronca para su cuello frágil. Aún no se había quitado las gafas.
Permanecimos calladas durante un par de kilómetros. Yo iba haciendo un esfuerzo por controlar la conducción, inevitablemente agitada. Quería hablar, aclarar tantos interrogantes, pero no era capaz de encontrar cómo. A la entrada de la ciudad, el fárrago del tráfico pareció aligerar nuestro silencio.
—¿Dónde te dejo?
—Me da igual. Vivo en la bahía, pero me quedo donde tú vayas y así tomo un poco el aire.
Me encaminé hacia el paseo de la playa.
—Te vi en el cementerio… ¿alguna muerte reciente?—conseguí preguntarle mientras aparcaba, aunque sin reconocer mi propia voz, distorsionada al querer parecer indiferente. La joven se había quitado las gafas.
—Sí, hace tres días… —dijo ella abriendo la portezuela del coche para bajarse. Era mi padre.
Sus ojos eran de azul de fuego, como los de Eduardo.
Vocabulario
agacharse: to crouch down, to bend down
aligerar: to lessen, lighten, to ease
aminorar: to slow down, to reduce
clavada: fixed
comprobar: to check, to make sure
contiguo: adjacent
desalentada: discouraged, disheartened
desenvoltura: ease, self-confidence, composure
encaminarse: to head toward
engañar(se): to fool (oneself), to deceive (oneself)
enlutada: dressed in mourning
esbelta: slender, slim, svelt
la explanada: area of level ground
el fárrago (de tráfico): jumble (of traffic)
la fosa: grave (of a tomb)
inundar: to flood, to saturate, to fill
la laja: slab (of rock)
la losa (de mármol): slab, tombstone, gravestone (of marble)
percatarse de + inf.: realize
la portezuela: door (of a car)
el ramaje: branches
recelosa: suspicious, distrustful
reluciente: shining, glowing
ronco: hoarse
la seña (de súplica): sign (of a plea)
la sepultura: grave
susurrar: to whisper, to murmur
la sepultura: grave
contiguo: adjacent
comprobar: to check, to make sure
engañar(se): to fool (oneself), to deceive (oneself)
aminorar: to slow down, to reduce
la losa (de mármol): slab, tombstone, gravestone (of marble)
reluciente: shining, glowing
recelosa: suspicious, distrustful
la fosa: grave (of a tomb)
esbelta: slender, slim, svelt
desenvoltura: ease, self-confidence, composure
clavada: fixed
enlutada: dressed in mourning
agacharse: to crouch down, to bend down
la laja: slab (of rock)
el ramaje: branches
percatarse de: to realize
la seña (de súplica): sign (of a plea)
desalentada: discouraged, disheartened
la explanada: area of level ground
inundar: to flood (saturate, fill)
susurrar: to whisper, to murmur
ronco: hoarse
el fárrago (de tráfico): jumble (of traffic)
aligerar: to lessen, lighten, to ease
encaminarse: to head toward
la portezuela: door (of a car)